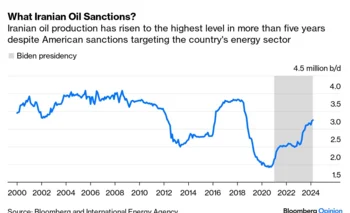Opinión > Magdalena y el bibliotecario inglés
La tiranía y a pesar de nosotros
De Magdalena Reyes Puig para Leslie Ford, del Trinity College
Estimado Leslie
La tiranía de la mayoría
Hace poco di con una afirmación que me gustaría compartir con usted: “La calidad de un conocimiento debe ser evaluada en función de la cantidad de personas que lo aprueban”. Lo primero que pensé después de leerla fue en la clásica falacia ad populum o sofisma populista, que asigna valor de verdad a una idea o teoría en función de la aceptación o adhesión manifestada por la mayoría. Sin embargo, rumiándolo un poco más, comprendí que en dicha declaración subyace una cuestión sumamente vigente, y que merece ser examinada con más atención.
Este sofisma, que para la lógica informal representa un claro ejemplo de razonamiento falaz, es, sin embargo, la base fundamental sobre la cual se asientan los valores democráticos. En una democracia, la voluntad de la mayoría se impone a la hora de determinar el curso de acción o resolución más justa y apropiada para el conjunto de la sociedad.
Contra este principio se pronunció Platón en La República: su argumento se inspira y fundamenta en la condena a muerte de Sócrates, sancionada por la mayoría de los ciudadanos de la democracia ateniense de su época. El juicio de Sócrates representa, para Platón, una prueba contundente de que no se puede confiar en el criterio o parecer de la mayoría para la toma de decisiones buenas y justas. La administración correcta de dichos valores requiere de una comprensión clara de su naturaleza, y entonces, debemos asegurarnos de que dichas decisiones sean tomadas por aquellos que conocen lo que es el bien y la justicia. De lo contrario, nos encontraremos subordinados al dictamen parcial y contingente de la opinología.
Pero no es necesario ser anti-demócrata (como ciertamente lo era Platón) para advertir los riesgos que supone la puesta en práctica de los ideales democráticos. Alexis de Tocqueville -uno de los más importantes ideólogos del liberalismo- señaló que la debilidad más profunda y peligrosa de la democracia es, precisamente, lo que él mismo denominó la tiranía de la mayoría. El poder de la mayoría (emblema del sistema democrático) se vuelve tiránico cuando se impone un pensamiento dominante, que amenaza con la censura y el agravio a quien ose contrariarlo o cuestionarlo. A esta misma forma de despotismo se refiere también John Stuart Mill en Sobre la libertad, una de sus obras más célebres: “Si toda la especie humana no tuviera más que una opinión, y solo una persona tuviera la opinión contraria, no sería más justo el imponer silencio a esta sola persona, que si esta sola persona tratara de imponérselo a toda la humanidad, suponiendo que esto fuera posible”.
Sin desestimar la malignidad de ciertos regímenes autocráticos que hoy sojuzgan a pueblos enteros, es el despotismo de las opiniones mayoritarias –que proyecta y encumbra el reinado de los influencers, los ratings de audiencia, los criterios de corrección política y las creencias de moda- la amenaza más palpable e inminente a nuestra libertad de pensamiento y expresión.
Hace un tiempo escuché a Fernando Savater contar que en un encuentro con uno de los directivos de la BBC, éste le había manifestado que a la hora de planificar la programación de las estaciones de radio y canales de televisión, no lo hacían en función de las demandas del mercado, sino de lo que ellos consideraban que su audiencia merecía ver y escuchar. Es probable que semejante desaire a la sapiencia del consumidor haya disgustado a más de uno. Pero pensándolo bien (y presumiendo que quienes dirigen la BBC saben distinguir entre un buen y un mal contenido), es perfectamente lógico que sean ellos los que decidan cuál es el producto o programa más adecuado y beneficioso para su público objetivo (y que luego cada uno decida si es así, o no).
En el mundo de la creciente híper-especialización, es de Perogrullo argüir a favor de la idoneidad de los “especialistas”, en los cuales deberíamos depositar, aunque no una fe ciega, sí un voto de confianza. Sin embargo, y sin importar la calidad, la opinión candente de las mayorías sigue imponiéndose y coartando cualquier pensamiento alternativo.
La verdad no cuelga, siempre o necesariamente, del brazo de las preferencias masificadas. Si no cultivamos esta consciencia, estaremos cada vez más y más expuestos a la tiranía de la mayoría.
En el mundo de la creciente híper-especialización, es de Perogrullo argüir a favor de la idoneidad de los “especialistas”, en los cuales deberíamos depositar, aunque no una fe ciega, sí un voto de confianza.
A pesar de nosotros
Por Leslie Ford, del Trinity College, en Oxford
Le ruego me disculpe, pero cierto sentido del decoro impide que, como sería natural, ilustre mi respuesta con ejemplos del Brexit.
Supongamos en cambio que, en una familia con varios hijos, la mujer quiere quedarse en el barrio en el que actualmente viven, pero el marido está empeñado en mudarse. ¿El motivo? Se proyecta una mayor revalorización del metro cuadrado en la nueva ubicación. Donde ahora viven, hay buenos vecinos, electricidad y servicios públicos, los chicos van a la escuela, etc. Pero el marido está obsesionado con la cosa inmobiliaria, la obsesión deviene en enojo y, al final, ante la oposición de su mujer, propone someter la cuestión a la votación de los hijos.
El argumento es democráticamente impecable y la mujer, pillada por sorpresa, no encuentra argumentos para negarse al juicio de la mayoría (iba a decir: al juicio de Dios). Sin embargo, en su interior, algo la inquieta. Pues de todos los posibles resultados de la consulta popular: a) sólo el empate dejaría las cosas como están; b) sólo un voto unánime de los hijos en uno u otro sentido traería paz a la familia y zanjaría el debate; c) cualquier otro resultado no haría más que añadir heridos a la ya vulnerada armonía familiar. Pero, ahora que lo piensa, hay algo más importante aún, y es que, sea cual sea el resultado, la votación no hace mejor ni peor la opción de irse o de quedarse; sólo le otorga poder a uno de los cónyuges en detrimento del otro. Ninguna mayoría hará que el barrio, ni sus servicios, ni sus escuelas sean distintos de lo que son. Ni hará que se cumpla la expectativa de valorización inmobiliaria del marido. Dramáticamente, aún ganando la elección, el marido podría hacer un mal negocio y la mudanza no habría entonces servido para nada -sino para prevalecer sobre su mujer.
Leyendo su carta, hoy a la izquierda de la mía, entiendo que en el fondo de su argumento subyace justamente esta idea: que ni la mayoría ni, en realidad, el voto popular, son criterios de verdad, sino mecanismos de poder. Si sólo buscamos la verdad, si queremos acertar, si necesitamos conocer cuál es el mejor camino a seguir, si queremos ser eficientes, de poca ayuda nos será mirar a las mayorías o preguntarles su opinión. (Aristóteles tiene aquí una opinión en disidencia con usted).
Ilustrando esto que acabo de decir, en su famoso libro sobre el Inversor inteligente, Benjamin Graham aconseja hacer poco caso de los precios de las acciones en la Bolsa. Que el precio de una acción esté por las nubes o por el piso, sólo indica que una mayoría de inversores la considera atractiva o poco atractiva. Pero nada nos dice acerca de su valor intrínseco -ni sobre todo, como sería deseable, de la sabiduría de los inversores. La comodidad hace que se cambie la investigación razonable por la falsa seguridad de la mayoría. Acontecimientos como las crisis de 1929 y 2008 son el resultado de esa abdicación.
No: las mayorías no son la voz de Dios. Las mayorías pueden equivocarse. Históricamente se ha equivocado muchas veces. Al punto que podemos decir que el hecho de que una mayoría se incline hacia un lado o hacia otro no permite, en ningún caso atribuir bondad o maldad a las alternativas.
Pero -se nos dirá con razón- ¡también las minorías ilustradas (que Platón propone) se han equivocado muchas veces y los especialistas y los sabios no han hecho mejor las cosas! Y esto también es verdad. Hay que reconocer con humildad que, como dice Hayek, el desarrollo e incluso la conservación de la civilización depende no tanto de la ciencia o la habilidad de los hombres -pues también es sobrecogedora la extensión de la ignorancia de los sabios respecto de los efectos que pretenden, aunque tengan poder y sean bien intencionados-, como de hechos fortuitos que nadie ha buscado o ha podido evitar.
Esto, creo yo, puede tomarse, inabusivamente, como argumento a favor de la mayoría, como un elemento más que actúa en la Historia fuera de control.
Su utilidad sería coadyuvar a hacer patente que el mundo va hacia adelante (para mejor y para peor), también y aún sobre todo, por lo que está más allá de nuestra inteligencia y de nuestras humildes contribuciones. A pesar de nosotros y de las mayorías.